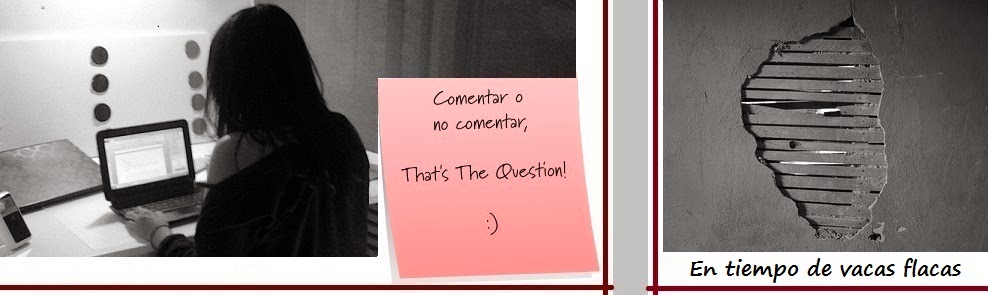Lo que son las cosas. He pasado gran
parte del día arropada por una de las peores compañías que puedo desear en estos
momentos: Una faringitis viral que no precisa más tratamiento que mi propia
paciencia... precisamente ahora que no voy sobrada de ella. No, si ya tengo
claro cómo funciona todo esto. ¡¿Que no quieres caldo?!, pues toma dos
tazas.
Desde esta mañana a las seis y media,
siete menos cuarto como quien dice, intento ocupar cada uno de los minutos de
este solitario día con quehaceres adictivos que no supongan mayor complicación a
mi estado actual. Sin apenas suerte en mi afanosa tarea, algunas horas después
este día gris con tonalidades malvas empezaba a parecerme eterno. ¿Cuántas veces
habré abierto el correo en busca de un mensaje? Ni idea. A la vez que hizo
treinta y nueve dejé de contar. ¿Para qué? Ninguna palabra regalada llega cuando
se la espera. ¡Menudo martirio!. "Silvia, tienes lo que te has buscado, ni más,
ni menos" me he soltado al oído, tan fuerte y tan cruel como una bofetada sin
mano, mientras buscaba una película que llevarme a la boca. Es que últimamente
no como demasiado.
Por una vez ha sido fácil decidirme. Lo
ideal para engalanar los días grises son los thrillers psicológicos
que emborronan la mente con historias imposibles. De esos debo de tener quince o
veinte en casa. Memento. The Game. À la folie… pas du
tout. Identidad. The Jacket. Hard Candy.
Número 23. El maquinista. ¡Esta! ¡Sí, sí, esta! El
maquinista. La culpabilidad llevada al límite. Muy apropiado.
 Recuerdo que la primera vez que vi esta
película el aspecto de su protagonista, Christian Bale, me impresionó hasta el
impacto emocional. Su delgadez extrema, enfermiza, casi inhumana, da grima.
"Como sigas así vas a desaparecer" le repiten sus partenaires
divertidas a lo largo de la historia. Ensoñaciones que parecen más reales que la propia realidad. Personajes que aparecen y desaparecen con la rapidez de un parpadeo. Los tonos grisáceos de El maquinista se apoderan de la estancia. "Como sigas así vas a desaparecer", ¿de
qué me suena a mí eso? En fin. En días en los que no me aguanto ni
yo, me pregunto: ¿es posible olvidarse de uno mismo hasta el punto de llegar a
desaparecer? Con total sinceridad, no tengo ni idea. De todos modos hoy,
precisamente hoy, me la trae al fresco. Como Trevor en su desdicha, yo “solo
quiero dormir".
Recuerdo que la primera vez que vi esta
película el aspecto de su protagonista, Christian Bale, me impresionó hasta el
impacto emocional. Su delgadez extrema, enfermiza, casi inhumana, da grima.
"Como sigas así vas a desaparecer" le repiten sus partenaires
divertidas a lo largo de la historia. Ensoñaciones que parecen más reales que la propia realidad. Personajes que aparecen y desaparecen con la rapidez de un parpadeo. Los tonos grisáceos de El maquinista se apoderan de la estancia. "Como sigas así vas a desaparecer", ¿de
qué me suena a mí eso? En fin. En días en los que no me aguanto ni
yo, me pregunto: ¿es posible olvidarse de uno mismo hasta el punto de llegar a
desaparecer? Con total sinceridad, no tengo ni idea. De todos modos hoy,
precisamente hoy, me la trae al fresco. Como Trevor en su desdicha, yo “solo
quiero dormir".
 Recuerdo que la primera vez que vi esta
película el aspecto de su protagonista, Christian Bale, me impresionó hasta el
impacto emocional. Su delgadez extrema, enfermiza, casi inhumana, da grima.
"Como sigas así vas a desaparecer" le repiten sus partenaires
divertidas a lo largo de la historia. Ensoñaciones que parecen más reales que la propia realidad. Personajes que aparecen y desaparecen con la rapidez de un parpadeo. Los tonos grisáceos de El maquinista se apoderan de la estancia. "Como sigas así vas a desaparecer", ¿de
qué me suena a mí eso? En fin. En días en los que no me aguanto ni
yo, me pregunto: ¿es posible olvidarse de uno mismo hasta el punto de llegar a
desaparecer? Con total sinceridad, no tengo ni idea. De todos modos hoy,
precisamente hoy, me la trae al fresco. Como Trevor en su desdicha, yo “solo
quiero dormir".
Recuerdo que la primera vez que vi esta
película el aspecto de su protagonista, Christian Bale, me impresionó hasta el
impacto emocional. Su delgadez extrema, enfermiza, casi inhumana, da grima.
"Como sigas así vas a desaparecer" le repiten sus partenaires
divertidas a lo largo de la historia. Ensoñaciones que parecen más reales que la propia realidad. Personajes que aparecen y desaparecen con la rapidez de un parpadeo. Los tonos grisáceos de El maquinista se apoderan de la estancia. "Como sigas así vas a desaparecer", ¿de
qué me suena a mí eso? En fin. En días en los que no me aguanto ni
yo, me pregunto: ¿es posible olvidarse de uno mismo hasta el punto de llegar a
desaparecer? Con total sinceridad, no tengo ni idea. De todos modos hoy,
precisamente hoy, me la trae al fresco. Como Trevor en su desdicha, yo “solo
quiero dormir".