Llueve. Llueve con
intensidad tras unas semanas de mayo disfrazadas de mes de julio. La lluvia
conlleva un silencio peregrino de tintineo de copas que se chocan tímidas,
celebrando sin festejar una noche que terminará entre sábanas revueltas. Ese
seductor silencio rodea mi estudio, tan pequeño que solo abarca la dimensión de
un libro abierto. Cualquier día amaneceré convertida en un pececillo de plata
que sobrevive enganchado a la cola de encuadernar. Quien quiera entender que
entienda.
Lo cierto es que no sé por
qué se toma tantas molestias. Da igual las horas que pasen juntos sentados en
el sofá ante el televisor viendo una comedia romántica. Da igual los fines de
semana que repitan la misma operación. Ni siquiera importa que pasen toda una
vida practicando el mismo ritual. Los conozco y se tirarán los trastos a la
cabeza tarde o temprano. Tienen tantas cosas insulsas y tan pocas profundas en
común que llegará el día en el que, irremediablemente, se desprecien el uno al
otro. Ley de vida según el escritor italiano Alberto Moravia quien en
Il disprezzo,
novela de 1954, nos recuerda que la incomprensión dialéctica es el drama de la
convivencia contemporánea. ¡Vaya!
Ya sabes que a mí no me
gusta hablar de lo que precisamente más controlo, así que dejo a otros las
disertaciones sobre los aspectos filosóficos de Moravia y me centro en la
adaptación del gran director francés Jean-Luc Godard de 1963, Le mépris, su
mayor éxito comercial gracias, en parte, a una Brigitte Bardot ligerita de
ropa.
El desprecio,
asentado sobre dos grandes pilares narrativos interrelacionados, es fiel
reflejo de su época. Con la excusa de la creación de un guion cinematográfico
sobre la Odisea
de Homero, se desarrolla poco a poco la historia de amor entre dos que parecían
haber nacido para morir juntos. Los protagonistas, Camille y Paul, un
matrimonio recién casado, deambula casi sin darnos cuenta del amor pasional al
cariño respetuoso y de la indiferencia al desprecio en apenas una hora y media.
En este doble contexto argumental el director aborda la evolución de los
sentimientos como si de una tragedia griega se tratase. La acción en ese
sentido transcurre de manera estructurada, al estilo clásico de las tres
unidades aristotélicas (tiempo, lugar y acción), en tres actos: Cinecittà (amor
pasional de Camille y aceptación de Paul de la oferta para realizar el guion),
la casa del matrimonio (desengaño de Camille y conflicto personal de Paul entre
su vocación literaria y los ingresos que le supondrá el guion) y Capri (ruptura
del matrimonio y materialización del guion). Una película dentro de otra.
Magistral.
En
general, es fácil que el espectador se sienta identificado en algún momento con
el matrimonio protagonista. Son numerosas las etapas por las que se pasa en los
escasos cien minutos que dura la historia. El auge amoroso de los primeros
años. El paulatino desencanto al que somete la convivencia diaria. La
indiferencia obligada cuando los caminos divergen. El frío desprecio al que se
llega sin remedio. Los silencios hieren en esta historia de dos que solo la pareja implicada habría podido reescribir con final feliz. Y, a todo esto,
¿qué opino yo en realidad? Pues que el amor marital es como la materia, ni se
crea ni se destruye, solo se transforma.
Sinopsis:
Paul y su atractiva mujer, Camille, parecen formar la pareja perfecta. Sin
embargo, su relación se precipita hacia la ruptura a partir del momento en el
que él acepta la oferta de un arrogante americano para escribir el guion
de una gran producción basada en la Odisea de Homero.
Embebido por la situación, Paul propicia una confusión entre el productor
americano y su propia mujer, que se considera una moneda de cambio dada al
mejor postor. Como consecuencia del error, el guionista se verá inmerso en una
dolorosa crisis matrimonial que tiene al desprecio de protagonista.
Prefiero no pronunciarme respecto a los actores principales. Las curvas de la Bardot de los sesenta me gustan hasta a mí, pero su talento interpretativo es bastante cortito en cualquier década habida y por haber. En cuanto a Michel Piccoli… como bien dice su apellido, “pequeño, pequeño, pequeño”.
Jean-Luc Godard es otro cantar. Como representante de la nouvelle vague que irrumpió en el panorama cinematográfico galo a finales de los cincuenta, el director exhibe en El desprecio el manifiesto artístico que recoge los puntos esenciales de la “nueva ola” francesa. Junto a Claude Chabrol (mencionado en la entrada dedicada a En el corazón de la mentira) y a François Truffaut (Fahrenheit 451, temperatura a la que se quema el papel según la novela homónima de Ray Bradbury, que me parece el equivalente europeo de la americana Blade Runner de Ridley Scott, una obra maestra que se desarrolla en una sociedad “futurista” en la que el objetivo del gobierno es impedir que los ciudadanos tengan acceso a los libros ya que la lectura se considera un verdadero peligro), son los tres claros referentes de un nuevo modo de hacer cine que pretendía reaccionar contra las estructuras impuestas hasta ese momento postulando la libertad técnica por encima de cualquier otro artificio.

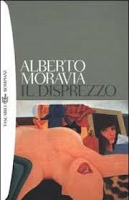

No hay comentarios:
Publicar un comentario